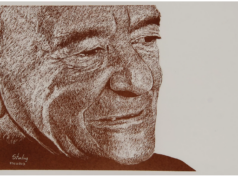Una compañera de trabajo (que aún no tiene hijos) me dijo que la miniserie de Netflix que está causando furor en las redes sociales «Adolescencia» no le causó gran impacto. “No me conmovió tanto”, me confesó, con honestidad. Y la entiendo. Es posible que, para conectar emocionalmente con una historia tan dura, haya que verla con el lente de la maternidad, la empatía y la experiencia cercana.
Como madre de un niño preadolescente, no pude evitar verme reflejada en muchas de las escenas. Especialmente en los padres. Porque, aunque mi realidad es distinta (menos fatalista, menos extrema), muchas de las situaciones retratadas en la serie son como advertencias silenciosas de lo que podría pasar si bajamos la guardia, si dejamos de mirar, si no estamos presentes. Y es ahí donde recordé algo que me acompaña cada vez más en este proceso de crianza: que comunicarnos bien no es hablar mucho, sino escuchar mejor.
De los cuatro capítulos, hay dos momentos que me dejaron una marca emocional profunda. El primero fue el final del primer episodio, cuando al padre le muestran el video. Todo ese capítulo muestra la fragilidad de su hijo, su insistencia en que él no lo había hecho, su dolor. Ver el rostro del padre cuando se enfrenta a la verdad fue desgarrador. Esa expresión, entre incredulidad y ruptura, me tocó porque uno siempre quiere creer lo mejor de sus hijos. Uno no quiere, ni por un segundo, imaginar que su niño, que acaba de salir de la infancia, podría cometer un acto así. Pero la serie te pone de frente con esa posibilidad incómoda.
El segundo momento fue el final del último capítulo, cuando los padres, en medio del dolor y la culpa, logran abrazarse con todo lo que implica: sus errores, sus dudas, pero también su amor incondicional. Sentí que la serie no los retrata como padres malos, sino como padres humanos. Padres que lo intentaron, que fallaron a veces, que se cansaron, pero que amaron con todas sus fuerzas. Y eso, como madre, me dio una mezcla de alivio y tristeza.
Hay un punto que no quiero dejar fuera: el colegio al que asistía el adolescente y que retratan en el segundo capítulo. Qué entorno tan hostil para alguien que ya está emocionalmente quebrado. Imaginar el tiempo que tuvo que pasar allí, rodeado de otros adolescentes que, por su misma juventud e inmadurez, no alcanzaban a ver la gravedad de sus actos ni el dolor que causaban, fue duro. Y aunque una parte de mí quería juzgar a los adultos responsables (los maestros, las autoridades del centro), otra parte comprendía que ellos también son humanos, con sus propios conflictos, agotados de lidiar con tantos adolescentes y situaciones complejas. Trabajar con jóvenes, en masa, drena hasta al más vocacional.
Y a todo eso se suma otro ingrediente silencioso pero muy presente: la exposición al mundo digital. Hoy, nuestros hijos no solo enfrentan los retos de crecer y comunicarse en casa, en la escuela o con sus pares, sino que también lo hacen frente a una pantalla que nunca se apaga. Si bien es cierto que toda la información está al alcance de la mano, también lo está la desinformación, la idealización, la presión por pertenecer, la distorsión de la realidad. Lo que se consume en línea puede parecer inofensivo, pero sin guía y orientación, esas ideas erróneas se cuelan y se mezclan con lo que los jóvenes asumen como normal. Y eso también comunica: comunica expectativas, valores, modelos de éxito y fracaso, y muchas veces lo hace sin filtros.
Todo esto me lleva a algo que reflexioné hace poco en otro artículo, donde hablaba del equilibrio. Cómo, en medio de tantas exigencias (trabajo, crianza, relaciones, metas personales) se nos olvida que comunicarnos bien no es hablar mucho, sino escuchar mejor. Que la verdadera comunicación estratégica no es la de las grandes campañas, sino la que ocurre en casa, a la hora de la cena, cuando preguntamos “¿cómo te fue hoy?” y esperamos la respuesta con el celular lejos. O cuando leemos entre líneas, cuando sentimos que “algo no está bien” y nos tomamos el tiempo de averiguarlo.
Adolescencia no es solo una miniserie sobre un crimen. Es una historia sobre la desconexión, sobre las cosas que no se dicen a tiempo, sobre lo que se calla por miedo o por costumbre. Pero también es una oportunidad para mirar hacia adentro y preguntarnos si estamos realmente presentes en la vida de nuestros hijos, de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes. Porque la comunicación, cuando es real, puede ser una herramienta de prevención, de contención, de amor. Pero si se rompe, si se vuelve monólogo o silencio, puede costar mucho más de lo que imaginamos.